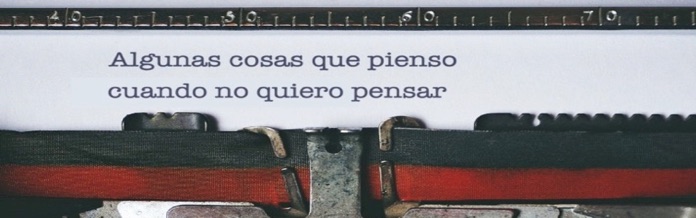El señor Eduardo besó a su esposa y se
despidió de ella hasta la siguiente semana. Lo mismo hizo con su hija y sus dos
nietos pequeños que vivían junto a ellos. Se subió a su oxidado Ford Zephyr del
79 y se marchó a la ciudad capital sin más compañía que su propio reflejo en el
retrovisor. Se iba, como todas las semanas, con una sonrisa en el rostro y la
nostalgia atada al alma. Llevaba ese peso sobre los hombros que solo llevan los
que no desean marcharse.
Poco más de cinco horas de camino debía
tomarle a don Eduardo arribar a su destino pero él se tardó más de seis. Además
de que era poco lo que podía exigirle a su automóvil en materia de velocidad, al
sexagenario le gustaba disfrutar del recorrido,
a pesar de que no era mucho lo que había para admirar más allá de las
montañas en el horizonte y una vegetación tropical. Aún teniendo que atravesar
el más espectacular de los paisajes, muchas personas se obstinarían de él si
tuviesen que transitar el mismo camino todas las semanas. Eduardo no era una de
ellas. Él no sabía cómo estar obstinado.
Al encender la luz de la oficina, el señor
Eduardo notó que el reloj de pared marcaba las diez menos cuarto de la noche.
Tomó un poco de agua y luego bajó hasta el sótano del edificio donde estaba la
habitación que habían “acondicionado” para que fuese su alcoba: Un colchón
tirado en el suelo, un escritorio haciendo las veces de mesa de noche, un
poster en la pared con la imagen de una paradisíaca playa, y una minúscula
ducha portátil. El sexagenario estaba más que satisfecho con su habitación: al
menos así no tenía que pagar alquiler alguno.
Aún no había amanecido cuando sonó la alarma
del despertador. Comenzaba otra jornada de trabajo y había que recoger a un
cliente a las siete y media de la
mañana. Al subir de nuevo a la oficina,
abrió una de las ventanas que daba hacia la calle para tomar un poco de aire
fresco, si es que existe tal cosa en Manila. Miró al firmamento buscando
fútilmente las estrellas. En su pueblo natal solía pasar horas contemplando a
esas chispas de luz en el cielo, pero en la gran ciudad sólo podía verlas con
los ojos de la memoria.
Con apenas cinco minutos de retraso llegó al
hotel donde lo esperaba su cliente. Toda una proeza considerando el tráfico
infernal de la capital filipina. Con una
gran sonrisa en el rostro le explicó a su nuevo copiloto el itinerario del día
y emprendió la marcha rumbo al primer destino: Tagaytay. “¿Cómo es posible que
alguien llamado Eduardo no hable Español?”, le había espetado su cliente, en
inglés, al escuchar a su guía turístico decir que no dominaba ese idioma. El
pasajero se llamaba Ezequiel y provenía de algún país suramericano. La verdad
era que en aquel peculiar país del sureste asiático, lo único que se conservaba
intacto de la nación que por más de 300
años los había colonizado eran la religión y los nombres propios.
El calor era inclemente pero afortunadamente
el automóvil de la empresa, a diferencia del Zephyr, tenía aire acondicionado.
El señor Eduardo, siempre con una sonrisa, respondía a las preguntas que su
cliente le hacía sobre los lugares que iban recorriendo. El día transcurrió
según lo planificado con la salvedad de que no pudieron acercarse hasta el
volcán más pequeño del mundo por encontrarse en alerta de actividad. A las seis
de la tarde, el guía turístico dejó a Ezequiel de vuelta en su hotel y regresó
a su oficina con la satisfacción de saber que hizo un buen trabajo.
De nuevo en su morada improvisada, don
Eduardo llamó por teléfono a su señora para contarle sobre su día y desearle
las buenas noches. Luego de cenar cualquier cosa que encontrase en la nevera de
la oficina y de ocuparse de su aseo personal, Eduardo se dispuso a dormir desde
temprano. Había sido un largo un día y habría otro cliente a quien
recoger a la llegada del alba. Sin embargo, lo único que importaba para él era que estaba un día más cerca de volver a casa. Después de todo, él no era más que un optimista empedernido.